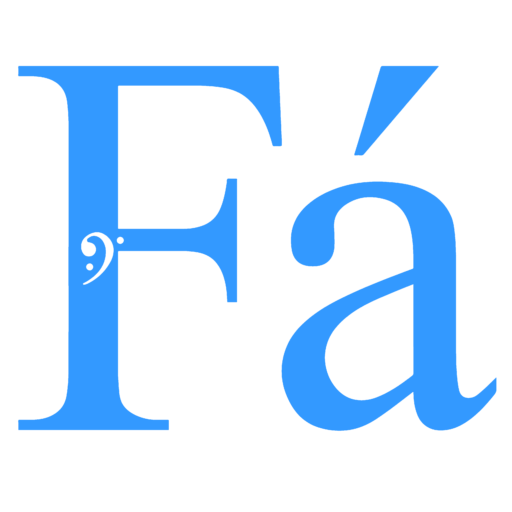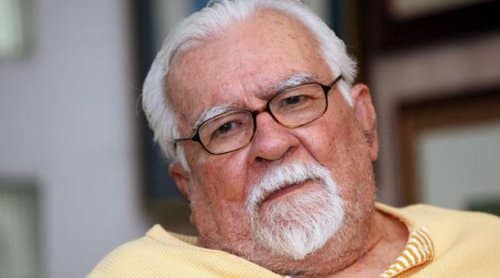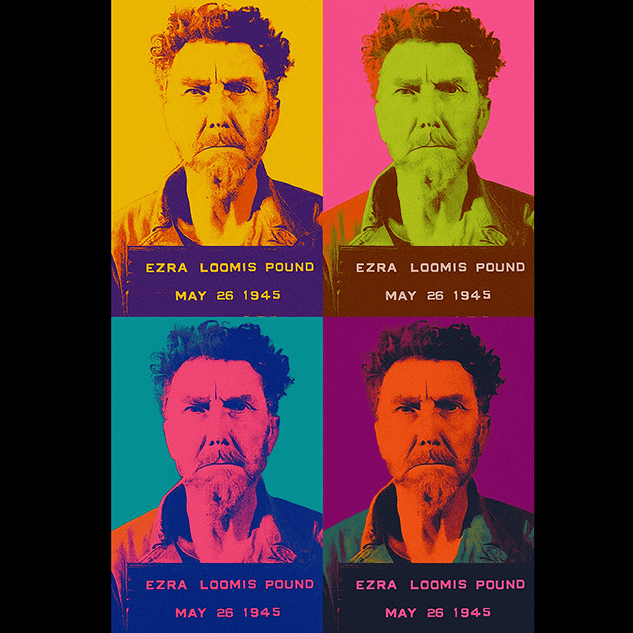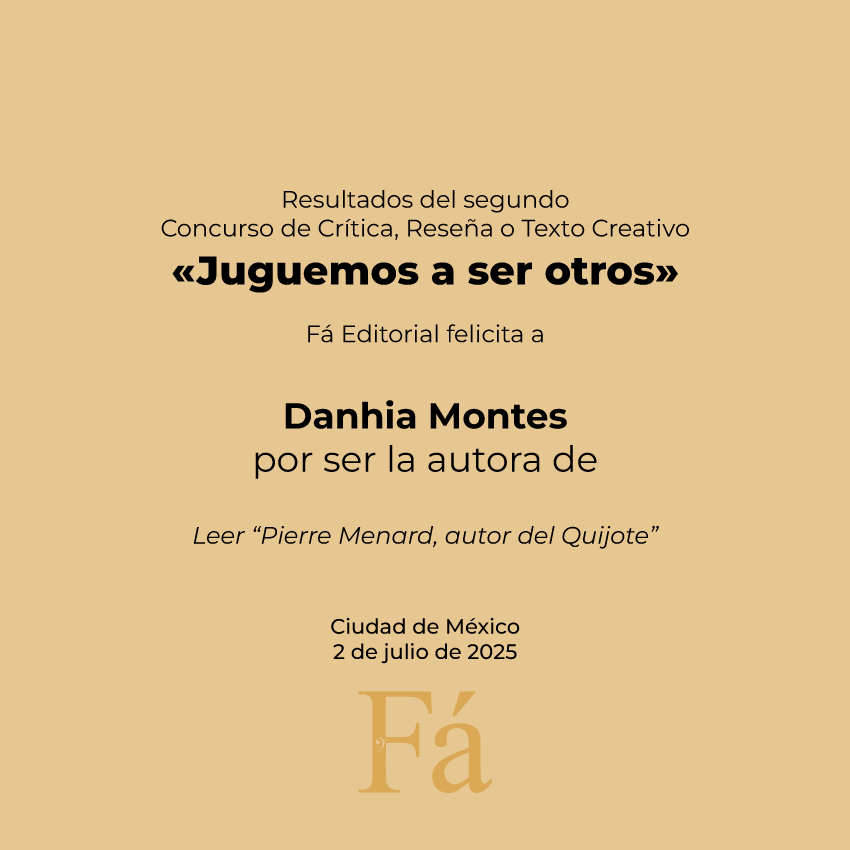Por: Gustavo Bravo Govea

Ángel Soto, periodista cultural con más de diez años de experiencia, es editor digital de Laberinto, el suplemento cultural del periódico Milenio, y fundador del newsletter y podcasts sobre libros Tinta y voz. En entrevista, Soto reflexiona sobre la influencia de la literatura en su quehacer periodístico, los retos de ejercer el periodismo cultural en México y la búsqueda constante de conmover al lector a través de la palabra.
¿Cómo fue la evolución de tus notas periodísticas?
Al principio, me daba pena leer notas que había publicado unos años atrás. Pero es algo normal, porque uno va adquiriendo más experiencia, y eso no significa que lo que hacía antes fuera poco profesional. Recuerdo que, cuando empecé a trabajar en Milenio, me encargaban unas dos o tres notas por la mañana. Daban las dos de la tarde y yo apenas estaba terminando la primera, porque no avanzaba al siguiente párrafo hasta dejar el anterior exactamente como quería. Era un proceso muy tardado y mis editoras me lo recriminaban mucho. Pero yo no quería publicar algo con lo que no estuviera seguro, porque tienes la responsabilidad de escribir cosas correctas y verídicas, ya que cualquiera puede señalar los errores.
Con el tiempo vas puliendo tus habilidades de redacción y no te demoras tanto. También en las entrevistas aprendes a medir tus tiempos. Yo, por ejemplo, me tardo entre veinticinco minutos y media hora, porque sé que eso me da material suficiente para escribir algo que valga la pena. Pero también me ha pasado que el entrevistado habla mucho, aunque no todo lo que dice resulta útil para el texto. Es importante saber qué quitar, acceder a dejar ir ciertas cosas, aunque creas que son muy interesantes. Eso no significa que las descartes; igual y después las retomas y las conviertes en una nota aparte.
También creo que es muy importante la participación de editores y de otras personas que puedan darte una nueva perspectiva. Incluso si son amigos, deben decirte con criterio y honestidad cuando algo no funciona.
¿Qué autores han influido en tu trabajo periodístico?
Uno de los autores que me guió cuando recién empezaba fue Juan Villoro. Él, antes que nada, es narrador, ejerce el periodismo con un chip literario. Otro de mis favoritos es Leila Guerriero, quien emplea herramientas de la ficción para construir relatos con datos reales. Logra encontrar el lado humano de las historias, creo que a eso debe aspirar el periodismo cultural: a conmover al lector.
El periodismo cultural tiene la ventaja de no limitarse a los datos duros, también se presta a ser una forma literaria, en la que el lector siente placer al leerlo, por la manera en la que está escrito.
Gay Talese es otro referente. Su editor le pidió escribir un perfil sobre Frank Sinatra, pero nunca pudo entrevistarlo porque estaba resfriado. En lugar de desistir, habló con las personas que lo rodeaban y, con todas esas voces, construyó Frank Sinatra Has a Cold, uno de los perfiles más memorables de la historia del periodismo. Ese ejemplo muestra que siempre se pueden encontrar maneras de resolver un reportaje. Tal vez no sea la ideal o la que tú querrías, pero los resultados pueden ser igual de valiosos.

¿Qué experiencias memorables te ha brindado hablar diferentes idiomas durante tus entrevistas?
Cuando entrevisté a Dacia Maraini, escritora italiana que habla un inglés limitado, decidí hacer la entrevista en italiano. Me gustó mucho, porque sentí que ella pudo explayarse más que cuando usaba traductor, momento en el que pensaba sus respuestas de manera más concisa y hacía pausas para que las tradujeran.
El año pasado en la Feria de Guadalajara, entrevisté al esposo de una Premio Nobel de la Paz iraní, quien escribió su libro desde la cárcel. Él solo hablaba persa, pero traía un traductor. Si hubiera hablado inglés, quizá la conversación habría fluido mejor, ya que el intercambio de información fue como un cuestionario. Personalmente, prefiero que las entrevistas sean conversaciones porque he notado que la gente se siente más cómoda y se abre más cuando percibe diálogo y no interrogatorio. Esa sensibilidad puede llevarte a conversaciones más profundas.
¿Cuáles han sido las entrevistas más memorables que has hecho?
Entrevistar a Luis García Montero fue muy significativo. Lo he admirado durante muchos años y siempre vuelvo a sus poemas cuando pierdo un poco la brújula sobre la escritura y el lenguaje. Cuando lo entrevisté estaba muy nervioso, lo cual es contraproducente, porque la entrevista no se trataba de mí. Obviamente quería causar una buena impresión, pero al final lo importante era lo que la obra de ese autor significa para la gente. Yo solamente tenía que ser el puente, pero a veces es inevitable tener esas emociones, pues uno también es humano.
También entrevisté a Jorge Ramos por su libro de textos periodísticos. Verlo en persona, después de haberlo visto muchas veces en televisión, sabiendo que ha entrevistado a tantos personajes y que domina perfectamente el oficio, añade una capa extra de nerviosismo. Solamente la experiencia te permite sortearlo, confiando en lo que sabes hacer y en qué vas a actuar con profesionalismo.
Otra entrevista memorable fue la que le hice a Brenda Navarro por Casas vacías, una novela que me gustó mucho. Eso a veces es un peligro, porque uno dialoga distinto con los libros que con sus autores. Afortunadamente, fue una charla que para mí fue muy conmovedora; sentí que, aunque era la primera vez que nos veíamos, ella se abrió a mis preguntas. Eso te desafía a capturar esa conexión en el texto, para que el lector también la perciba.
¿Cómo decides qué temas culturales cubrir?
En el periodismo cultural de México hay especializaciones de fuentes. Por ejemplo, en Milenio había un periodista dedicado únicamente a literatura, una periodista al teatro y otro a música. Si tienes fortuna de irte especializando en lo que más te gusta, puedes ir encontrando el camino. Pero cuando empiezas tienes que aprender a escribir de todo.
En mi caso, me he dedicado a cubrir libros y música. Lo que más escribo es sobre literatura contemporánea en español, porque es con lo que más me identifico. Mi editor en Laberinto sabe que, si hay una entrevista con un autor mexicano reciente, probablemente me la asigne o yo se la proponga. Aun así, de vez en cuando surgen temas que quizá no haría por iniciativa propia. Yo diría que, aunque busques especializarte, no deberías cerrarte a otras posibilidades, porque de repente surgen cosas muy interesantes.
¿Qué tan difícil es vivir del periodismo cultural en México hoy en día?
El oficio periodístico en general es difícil, porque muchas personas esperan que la información en internet sea gratuita y pública. No quieren pagar por contenido de calidad, y eso ha precarizado el oficio en muchos sentidos con salarios cada vez más bajos, periodistas que publican en varios medios o buscan distintas fuentes de ingreso, lo que impide mantener el mismo rigor en todo lo que hacen.
Publicar en digital es más “barato” en el sentido de que antes se necesitaba un editor de mesa, uno de sección, un formador de páginas, un diseñador, un fotógrafo, y ahora tú mismo debes manejar todos esos procesos. Es decir, tienes que ser un todólogo. Que los periodistas actuales dominen tantas herramientas habla muy bien de su formación, pero no significa que esté bien que solamente esa persona las haga, porque es una carga excesiva de trabajo. Y también habla muy mal de cómo las instituciones periodísticas los están tratando.
Esto podría solucionarse si la gente pudiera costear todo el trabajo productivo del periódico. En The New York Times, la mayoría de sus ingresos provienen de sus suscripciones, y el diario corresponde publicando materiales de muy alta calidad. Es decir, hay una relación recíproca. En México, en cambio, la mayoría de los medios dependen de los apoyos gubernamentales y eso, eventualmente puede llevar a conflictos de interés, ya que no pueden ser cien por ciento independientes.
Cada vez más periódicos, sobre todo los grandes, están adaptando modelos de pago. Por ejemplo, algunos permiten leer cierto número de notas gratis al mes y, al superarlo, tienes que suscribirte para seguir leyendo. Reforma fue el primer diario de México en implementar un muro de pago, con el que solamente podías leer notas con una suscripción. Milenio también empezó con un candado de pago, en el que no tienes que pagar, sino registrarte con un correo electrónico, lo que les permite aprovechar la información de los usuarios.
¿Consideras que hoy se escribe menos periodismo cultural que nunca?
Podría pensarse que se escribe y se publica menos periodismo cultural de manera tradicional, pero la información cultural sigue existiendo, porque siguen existiendo eventos culturales y público interesado.
Ahora hay muchísimas cuentas de Instagram y TikTok dedicadas a temas relacionados con la cultura: reseñas de restaurantes, museos, exposiciones, películas o libros. Es una forma distinta de hacer periodismo cultural. También podríamos entrar al debate de la calidad, porque cualquiera con acceso a internet puede participar. Entonces yo no sería tan pesimista en el sentido de que el periodismo cultural desaparecerá. Solamente creo que se va a transformar, a lo mejor ya no vamos a escribir en los periódicos, sino que vamos a ejercerlo de otras maneras.

Únete a nuestro canal de telegram para recibir notificaciones de nuestro apuntes.
Juguemos a ser otros.